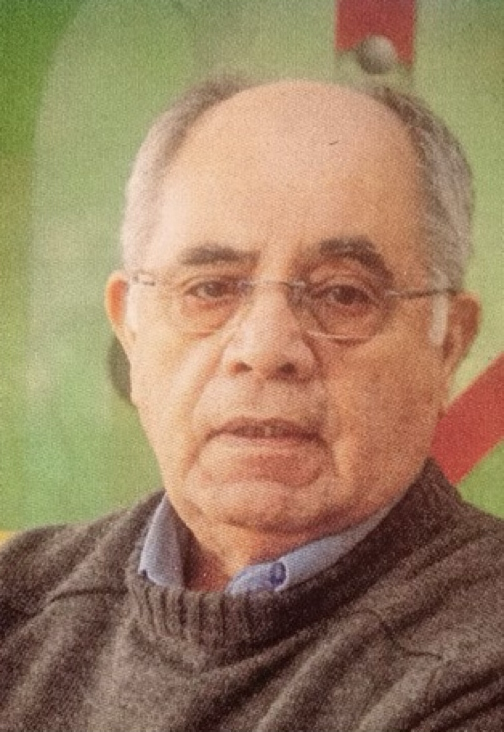
Por RUBÉN FARÍAS CHACÓN*
Consideracionesgenerales
El trabajo, según las ideas clásicas al respecto, se entiende como una actividad física o intelectual llevada a cabo por el ser humano, empleando sus capacidades para la producción de bienes y servicios, la generación de ingresos y el desarrollo creativo. Este esfuerzo tiene como propósito satisfacer tanto sus propias carencias, así como las de la sociedad, cuyo valor se manifiesta en los diversos ámbitos laborales en los que las personas se desempeñan y se desarrollan. En tal sentido, lo primero, implica la acción de hacer y, por lo tanto, importa el resultado y la forma en que se ejecutan las actividades y se cumplen los objetivos predeterminados y, lo segundo, tiene que ver con el crecimiento, o sea, la acción de crecer y evolucionar.
A partir de lo expresado y hasta ahora, toda actividad siempre se ha demostrado como el esfuerzo físico, intelectual y/o emocional, que emerge del acto consciente y psicosocial de autorrealización, destacando la satisfacción de necesidades, individuales y sociales, así como la obtención de los medios para vivir, expresándose en cada cual como una realidad propia e intransferible. Se puede decir, que, además, representa la forma de como cada cual se desarrolla socialmente, definiendo su identidad, obteniendo estatus[13], estableciendo relaciones y cumpliendo con la obligación primordial de mantenerse consciente de sus responsabilidades.
Considerando lo anterior, es interesante preguntarse si el trabajo ¿es, en esencia, un esfuerzo intrínseco a la vida, es decir, una dedicación natural con la que enfrentamos los desafíos y obligaciones inherentes a nuestra existencia? En este contexto, es importante tener presente que el simple hecho de vivir conlleva la permanente exigencia de superar desafíos de adaptación, de cuyas actividades y resultados se logra una evolución continua para mantenerse como un componente esencial dentro de este proceso.
[13] En la actualidad, y desde hace bastante tiempo, el concepto está vinculado al grado de prestigio,
respeto o importancia que se le otorga a una persona, institución o entidad. Este reconocimiento se fundamenta en elementos como valores individuales, características institucionales, habilidades particulares, relaciones significativas, riqueza, poder, educación o influencia social. No obstante, la ausencia de estos atributos no necesariamente conlleva la inexistencia de estatus, ya que este se encuentra sujeto a perspectivas subjetivas que varían según el contexto y las percepciones culturales.
¿Se podría interpretar también el trabajo como un pilar religioso que otorga significado a nuestra existencia? Si este fuera el caso, sería una justificación basada en creencias, valores y prácticas religiosas, que contribuye a que todo creyente defina su rol en el mundo, el sentido de su existencia y su conexión con lo trascendental o lo divino. Debe recordarse que esta posibilidad, aceptada o no, forma parte de la cultura de los pueblos que, aunque diversa, ha caracterizado el pasado de la historia humana.
Un aspecto relacionado con estas ideas se aborda también cuando nos preguntamos: el trabajo, ¿es un propósito esencial en la existencia humana? Las respuestas son múltiples y varían según las perspectivas filosóficas, culturales y personales. Para muchos, es la ruta por seguir para darle sentido a la vida. Ello expresa talentos, creatividad y adquisición de recursos para satisfacer exigencias básicas y contribuir de manera significativa a la sociedad. Otros, sin embargo, cuestionan dicha idea, argumentando que la existencia humana no debería definirse solo por el trabajo, sino también por la búsqueda de experiencias, relaciones y valores que enriquezcan la vida. En esta circunstancia, una manifestación relevante de la naturaleza humana podría ser la reflexión más a fondo sobre el significado del acto de trabajar, considerando también la posibilidad de identificar si en realidad existe una perspectiva que pueda revelar escenarios de vida capaces de simbolizar un progreso social más elevado y aspiracional.
Una inquietud similar plantea la siguiente duda: ¿es el trabajo una condición indispensable para asegurar la supervivencia y garantizar por sí mismo la satisfacción de las necesidades básicas que el ser humano requiere? La interrogante considera varios aspectos. Desde una perspectiva tradicional, la actividad ha sido el medio principal para acceder a recursos como alimento, vivienda y seguridad, elementos esenciales para la subsistencia. Sin embargo, dependiendo del contexto social, económico y cultural, esta percepción puede variar.
En sistemas donde existe una fuerte red de apoyo comunitario o estructuras sociales que proveen servicios básicos, como subsidios estatales o modelos de economía colaborativa, la dependencia directa del trabajo podría disminuir. No obstante, en la mayoría de los casos, el empleo sigue siendo igualmente crucial para mantener un acceso constante y estable a los bienes que garantizan una vida digna.
Más allá de la supervivencia, el trabajo también juega un papel clave en la realización del desarrollo personal y social. Sirve como una forma de contribuir al bienestar colectivo y de encontrar un propósito, lo que va más allá de la mera cobertura de requerimientos mínimos e indispensables. Por ello, aunque en ciertos escenarios pueda replantearse su estricta importancia en términos de supervivencia, el trabajo continúa siendo un eje fundamental en la vida humana moderna.
Cuando cada persona percibe la realidad y los problemas sociales de manera única, es innegable, entonces, que el trabajo desempeña un papel clave como parte esencial de la vida humana. Su relevancia, como ya se ha dicho, se refleja en múltiples dimensiones, fomentando el desarrollo económico mediante la producción de bienes y servicios, generando ingresos y, según el modelo político aplicado, podría favorecer una mejor y justa distribución de la riqueza. Además, contribuye al progreso social, impactando positivamente en el bienestar colectivo, mientras que, a nivel particular impulsa el crecimiento individual. Esto se traduce en oportunidades para adquirir nuevas habilidades, fortalecer valores como la disciplina y la perseverancia, y aumentar la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones de forma más efectiva. En este sentido, a mayor calidad de la práctica de un tipo de oficio ejercido, mayor calidad de perfectibilidad adquiere quien lo ejecuta.
El trabajo, en esencia, sirve y puede representar diversos significados dependiendo del contexto y las perspectivas de cada cual. Puede ser visto como un esfuerzo íntimo ligado a la naturaleza de la vida misma;
o una actividad que conecta con el propósito y la trascendencia en términos religiosos; o un imperativo ineludible para asegurar la supervivencia, o, incluso, algo que trasciende estas ideas y asume formas más abstractas o personales. Más allá de destacar los pilares éticos que fundamentan su relevancia, también resulta esencial considerar el nivel de compromiso que los distintos enfoques de sistemas políticos demuestren al implementar los planes y programas propuestos por los diversos modelos de gestión.
Según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el concepto también abarca el Trabajo Decente, cuya definición se relaciona directamente con, “las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”[14].
Consideracionesespecíficas
Desde la perspectiva planteada, donde el trabajo se define como la conexión entre la realización de una actividad y los resultados obtenidos, también resulta relevante comprender que alcanzar el objetivo, en especial, en términos de satisfacer los requisitos previos, no siempre es algo garantizado. Esto sucede cuando la acción a realizar se desarrolla en circunstancias socioculturales que, por controversias ideológicas, no son óptimas, lo que limita la posibilidad de obtener los beneficios esperados de tales esfuerzos.
Un caso que simboliza lo dicho, ocurre cuando la necesidad del trabajo se encuentra ante escenarios socioculturales afectado por profundas crisisvalóricasy cuya realidad se manifiesta por la gradual pérdida de principios éticos, morales y/o culturales que por tradición guiaban a la sociedad. Todo esto sucede cuando quienes son responsables de ejercer el poder, éste se desvirtúa debido a la pretendida superior importancia asignada a los intereses privados en desmedro de lo público.
[14] OIT: Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/es/temas/trabajo-decente
La inestabilidad de lo anterior, que con el tiempo se transforma en una pérdida de ellos, genera una sensible decadencia moral, esto es, una situación que, poco a poco genera las condiciones adversas al equilibrio social alejándose de lo que se considera correcto o aceptable desde un punto de vista ético. En este contexto, el rol del trabajo trasciende los objetivos puramente económicos o productivos, asumiendo una responsabilidad adicional: contribuir a la reconstrucción del tejido social, promoviendo valores esenciales y fomentar espacios de inclusión y diálogo.
En otros casos, las crisis valóricas y de emociones psicológicas que afectan el ámbito laboral, surgen cuando sus protagonistas sociales enfrentan conflictos internos vinculados a sus creencias y formas de pensar. No obstante, este tipo de situaciones también puede favorecer el desarrollo del autoconocimiento y ayudar a alcanzar un equilibrio personal más sólido.
Ello es posible cuando el futuro de toda actividad, en un entorno caracterizado por hechos como los indicados, presenta importantes desafíos, así como oportunidades, para reconceptualizar vínculos de mayor conexión interpersonal, organizacional y de la sociedad en su conjunto.
Ello supone la obligación de saber enfrentar tanto el reto de adaptarse a los rápidos avances tecnológicos y a las constantes transformaciones de los mercados laborales, como de asumir una posición ética que atienda las crecientes expectativas de trabajadores y consumidores en materia de sostenibilidad, inclusión, justicia y respeto por los derechos humanos.
“¿Las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”
La crisis de valores que enfrentamos hoy en día requiere reconsiderar las prioridades en el entorno laboral. No se trata solo de ofrecer estabilidad económica, sino también, encontrar el propósito que sus actividades cotidianas le significan a quienes trabajan. Aquellas organizaciones que promuevan una cultura laboral fundamentada en la transparencia, el respeto y el bienestar colectivo estarán mejor posicionadas para captar talento comprometido y diverso. Esto, a su vez, potenciará su habilidad para adaptarse a un escenario en constante transformación.
Por otra parte, el desarrollo de la automatización y la inteligencia artificial abre un debate esencial sobre el papel que corresponde al ser humano en el entorno laboral del futuro. En lugar de ser vista como una solución definitiva, la tecnología debe ser concebida como una herramienta puesta al servicio de metas que promuevan tanto el crecimiento individual como el colectivo. Alcanzar este equilibrio requerirá un compromiso responsable por parte de las políticas públicas y las estrategias privadas, asegurando que todos los sectores de la sociedad puedan avanzar sin quedar excluidos en esta etapa de transformación.
Construir el futuro del trabajo en un mundo en crisis valórica requerirá compromiso y colaboración entre gobiernos, instituciones educativas, empresas y comunidades. Únicamente mediante un enfoque integral será posible diseñar modelos laborales capaces de atender las demandas económicas contemporáneas, al tiempo que fomenten una sociedad más justa, equitativa y orientada hacia valores que vayan más allá de lo puramente funcional.
Un ejemplo preocupante y representativo está relacionado con las consecuencias que una crisis de valores genera en la educación, afectando especialmente los principios y fundamentos que, desde la niñez hasta la adultez, son esenciales para una formación integral en el desarrollo de cada persona.
Cuando esta situación se limita a ser un fenómeno pasajero de un modernismo mal interpretado y no se implementan de manera oportuna las medidas necesarias para regular la divulgación de contenidos que poco a poco fomentan antivalores sociales, se produce un desgaste progresivo en los pilares que respaldan la confianza en el sistema social en su totalidad. Este daño puede llegar a ser irreversible, influyendo de manera significativa en el desarrollo integral de los individuos. De este modo, los sistemas educativos se ven afectados por conflictos éticos o morales, que producen desequilibrios sociales y que ponen en riesgo el desarrollo cualitativo de las nuevas generaciones. Dicha inestabilidad puede manifestarse en una pérdida de confianza hacia las instituciones educativas, una ruptura de las normas compartidas dentro de las comunidades escolares y mayores obstáculos para transmitir enseñanzas que promuevan valores esenciales como el respeto, la empatía y la responsabilidad. En consecuencia, este tipo de crisis no solo compromete el aprendizaje académico, sino también la preparación para afrontar los retos que plantea un mundo cada vez más diverso e interconectado.
El problema expuesto, resalta el cómo la crisis de valores que hoy enfrentamos impacta de manera significativa en el trabajo de la labor pedagógica, es decir, en un contexto marcado por la constante evolución de las dinámicas sociales, culturales y tecnológicas.
Parte de esta realidad radica en la complejidad de transmitir normas éticas y morales en un sistema educativo que debe ajustarse continuamente a las cambiantes exigencias y perspectivas. A esto se suma la carencia de un diálogo profundo sobre la formación integral del individuo, lo cual puede agravar dicha crisis al relegar elementos esenciales como la empatía, el respeto y la responsabilidad a un segundo plano y ser superados frente a la presión por obtener rápidos resultados académicos que sean compatibles con la necesidad de desarrollar competencias específicas, las que, por cierto, al carecer de una sólida base formativa de origen, no siempre se logran.
Esta situación también relacionada, como se ha señalado, con cuestiones éticas limita apreciación otorgada a los principios y valores fundamentales en el ámbito de la labor educativa. Esto ha llevado a una gradual pérdida del significado de la educación como herramienta transformadora del pensamiento, acentuando la debilidad del compromiso hacia ideales esenciales como el respeto, la empatía, la justicia y el bienestar integral de los estudiantes. Además, se percibe una tendencia cada vez mayor a simplificar la responsabilidad de la formación, limitándola exclusivamente a la transmisión de conocimientos, descuidando así su papel fundamental en el desarrollo integral de la persona.
Es importante destacar que el trabajo docente debe abordarse considerando factores como la sobrecarga laboral que enfrentan los educadores, las insuficientes remuneraciones para quienes realizan este trabajo que implica riesgos significativos en términos de seguridad, estabilidad y reconocimiento social, así como la falta de actualización en valores humanistas, científicos y tecnológicos necesarios para su desarrollo profesional. Todo esto impide la implementación de un sistema educativo que fomente objetivos claros y valiosos para el desarrollo integral de los estudiantes.
Entre los factores fundamentales destacan la influencia de modelos económicos y sociales que priorizan el rendimiento, la productividad y los resultados cuantificables. Esto lleva a que aspectos clave como las relaciones humanas, el desarrollo del pensamiento crítico y la formación en valores de convivencia queden relegados a un segundo plano, como si las actividades en tales áreas no representaran un trabajo de alta responsabilidad y esfuerzo. Asimismo, elementos como la sobrecarga laboral de los docentes, con salarios inadecuados para cumplir con las exigencias de su labor, que enfrenta riesgos significativos de estabilidad y reconocimiento social por lo que implica la profesión, o la ausencia de actualización en valores humanistas y perfeccionamiento profesional, agravan seriamente este deterioro.
La evolución de esta crisis resulta inquietante si no se implementan acciones que propicien su resolución, pues ello podría intensificar la falta de interés en promover la formación de ciudadanos responsables y éticos con su entorno y no solo favoreciendo un sistema educativo cada vez más deshumanizado. No obstante, ello contempla el desafío de trabajar y generar oportunidades, tratando de cambiar esta dirección a través de una reflexión sincera sobre el trabajo pedagógico, la reivindicación del rol del docente como orientador ético y agente de cambio, así como el impulso de iniciativas destinadas a rescatar los valores esenciales que deberían ser el fundamento del proceso educativo.
El desafío de la cultura laboral consiste en adaptarse de manera adecuada y oportuna a los constantes cambios que implica el proyecto de vida que cada cual define para sí mismo y su familia. Esto incluye las dinámicas del ámbito profesional, las expectativas preestablecidas, la creación de un entorno que favorezca un equilibrio satisfactorio entre la calidad de vida deseada y los resultados laborales positivos que se esperan. Además, demanda fomentar la colaboración en la diversidad de competencias, impulsar la innovación, gestionar de manera adecuada las diferencias en valores y formas de pensar, integrar la tecnología y adoptar los nuevos modelos de trabajo que surjan. Todo esto debe hacerse sin perder de vista el sentido humano de la responsabilidad, del perfeccionamiento y del continuo aprendizaje individual.
La cultura del trabajo, combinada con los sectores de la educación, la salud y la justicia, ¿no representa acaso los pilares estratégicos y fundamentales para promover el desarrollo del país?
* Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, (UCV-1969); Licenciado en Filosofía y Educación, (UCV-1969); DEA y Doctorado en Geografía Aplicada de la Universidad de Alta Bretaña (1979), Rennes-Francia.

